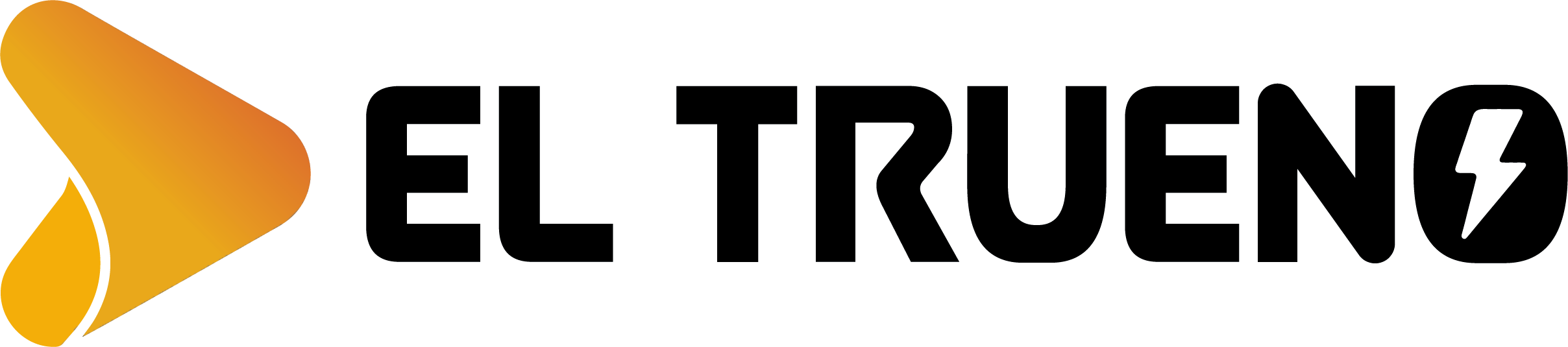Derian Passaglia escribe sobre la relación que tiene la obra de Kafka con el existencialismo del siglo pasado, así como con diferentes expresiones contemporáneas.
Los filósofos y escritores existencialistas franceses llevaron a la práctica su teoría en novelas generalmente aburridas como La náusea de Sartre o El extranjero de Camus. Lo válido de El extranjero es esa primera página donde el narrador anuncia que se murió su mamá pero que parece no importarle, como no le importa ningún estímulo que recibe del mundo. Ese tono monocorde rápidamente se vuelve asimilable para el lector, al que después de unas cuántas páginas ya no le sorprende la apatía insoportable del que narra.
Por otro lado, y esto es un elemento que vuelve envejecida a la novela, está esa falta de ánimo ante un mundo que nos acorrala permanentemente con imágenes y estímulos. ¿Quién puede permanecer indiferente a las pantallas, a la oferta, al consumo? Ni Sartre ni Camus la vieron venir.
La lectura existencialista de Kafka es la megaconocida: una persona atrapada en las redes de la burocracia, de la cual no puede escapar; un hombre que se despierta convertido en otra cosa; el ser humano esperando cruzar las puertas de la ley. Más que Kafka, el verdadero existencialismo del siglo XX proviene de las lecturas que se hicieron de Kafka, el recurso de lo kafkiano, que puede funcionar como un dispositivo.
Mario Levrero fue el escritor latinoamericano que conscientemente se propuso “traducir” a Kafka en un ambiente reconocible. Los críticos hablan de una vulgarización de Kafka, una lectura literal que en Levrero toma la forma de géneros menores: ciencia ficción, un fantástico retorcido y angustiante.
En Borges, Kafka puede pensarse no tanto en la idea de precursores como en la figura metafórica del laberinto, uno de los recursos privilegiados de Kafka, que practicó más que nada en sus novelas. El ser humano está perdido en un laberinto del que no puede escapar y en Borges el recurso asume una forma metafísica y metaliteraria, como en El jardín de senderos que se bifurcan.
La espera es otro de los temas kafkianos que fue reproducido en películas como Hamaca paraguaya de Paz Encina, Esperando a Godot de Beckett o Zama de Antonio Di Benedetto, llevada al cine por la directora Lucrecia Martel.
Para César Aira, Kafka es el mejor intérprete de los relatos infantiles del siglo XIX, de los viejos cuentos de hadas, y lo pone en serie con escritores como Dickens, Stevenson o los hermanos Grimm. Vaciado del mensaje simbólico y de las significaciones, los relatos de Kafka son disparatados y divertidísimos.
“¿Quién soy?” es la pregunta que se formuló Pier Paolo Pasolini en un largo poema, pero también es la pregunta por la identidad que perturba a personajes como Gregorio Samsa, que despierta convertido en alguien que no reconoce. En Kafka todavía más desesperante, porque la pregunta por la identidad no se llega a formular nunca, y la interpretación corresponde siempre al lector, que debe elegir entre los significados múltiples que despierta el hombre enfrentado a su ser.
Un último existencialismo kafkiano: el de William Shakespeare, y más atrás el de los griegos. La tragedia es una parte sustancial, si no la esencia misma, del existencialismo. Dostoievski sería el existencialista radicalmente opuesto a Kafka, porque su risa amarga se deforma en moral y no en un pase de comedia tonto o inadvertido, como cuando Gregorio Samsa, convertido en bicho monstruoso, quiere apurarse para no llegar tarde al trabajo.