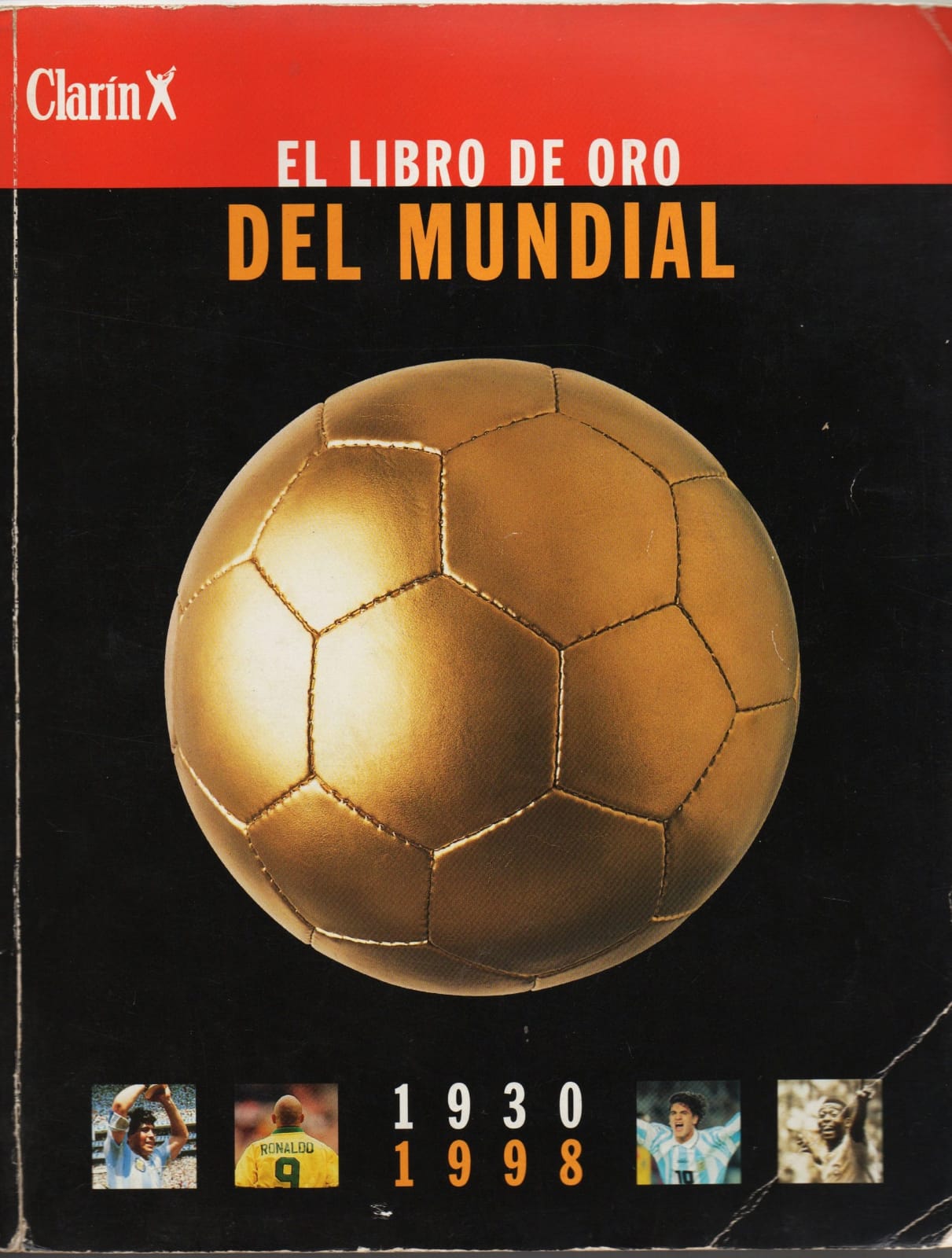«Me encantaba la camiseta de Croacia, roja y blanca cuadriculada, además de que tenían a Davor Sucker, un jugador por el que sentía una extraña simpatía». Por: Derian Passaglia
En Artesanal Vidrios, empresa familiar que funcionaba como una sociedad entre mis tíos y papá, se atendía a los clientes por mostrador, donde había una cajita transparente de plástico con almanaques. De un lado estaba el nombre “Artesanal Vidrios” y los meses del año; del otro lado, chicas desnudas. Me llevé uno de esos almanaques a mi casa en secreto. La lluvia caía sobre las tetas grandes y redondas de una rubia que disfrutaba del agua con la boca abierta. Lo guardé en el cajón del escritorio de mi pieza y cada vez que lo abría la veía: hermosa, en éxtasis, con su cuerpo de almanaque.
La sociedad de la vidriería se desintegró cuando se pelearon por plata. Se entraba por un portón enorme donde estacionaban las camionetas con caballetes que transportaban vidrios. Al lado del estacionamiento construyeron una oficina vidriada: paredes de vidrio templado arenado, escritorio de vidrio, muestras de vidrios en un rincón. Más atrás estaba el taller, la mesa de corte de vidrio en el centro y alrededor se alzaban los vidrios formando fila sobre tacos de madera. Los vidrios eran enormes, gruesos y llegaban hasta el techo. Entre la mugre, cada tanto, aparecía alguna cucaracha muerta. Acá y allá, en esta y otra esquina, los cebos estaban repartidos estratégicamente por toda la vidriería. Entre la oficina y el taller había otro ambiente donde se ubicaban un par de máquinas para pulir vidrios. Atrás de esos ambientes había oscuridad, un baño y más vidrios apilados, como en una biblioteca. Para sacar uno se necesitaban dos personas y fuerza, mucha fuerza; pero no solo fuerza, hasta Rambo se podría cortar si no conoce la técnica del buen vidriero, esa que hasta Baudelaire ignora y desprecia. ¿Qué se puede esperar de un francés decadente con oliento a ajenjo día y noche, de fines de siglo XIX, sino es desprecio por la clase obrera?
El vidrio corta, no todo el vidrio, solamente el filo: abre la carne silenciosamente en dos y muestra los colores del organismo. Blanco, rojo. El corte de vidrio lleva puntos, a veces, porque abre la carne a lo largo. Entonces hay que sostener el vidrio con firmeza usando los dedos como sopapas y formando un hueco con la palma para no cortarse con el filo. Después es como transportar un mueble delicado que un mal movimiento podría romper en pedazos y hacer volar por el aire astillas brillantes. Se apoya el vidrio por la mitad en la punta de la mesa y ya está casi listo, al final se desliza sobre la mesa para su corte o su pulido, eso depende, el largo y ancho del ventanal o la puerta, las medidas, el cliente, el arquitecto.
El vidrio crudo se corta con un dispositivo tecnológico parecido a la birome con la que escribo. En la punta tiene una ruedita que gira y marca el vidrio. Se lo apoya sobre el vidrio y se traza una línea hasta el final del vidrio con fuerza, pero no demasiada, porque eso puede perjudicar el pulso. Hay que mantener la línea, tener la cabeza fría, no desesperarse. Cuando el cortavidrio se desliza por el vidrio produce un ruidito característico que indica el éxito de la operación. Es como si se estuviese patinando sobre hielo, sobre una superficie delicada. Una vez cortado, se pule. Se usan lentes especiales o una máscara para que el polvillo no entre en los ojos, pero esas convenciones, por paja o por falta de presupuesto, no corrían en la vidriería. Después se lo parte por la marca que dejó el cortavidrios con un golpe seco para que salga el sobrante todo de una y no queden rebordes. Listo, a pulirlo.
Mucho cuidado con el vidrio templado, ese no se puede romper así nomás, porque es un vidrio de seguridad. Son los que se ven en las puertas automáticas de negocios, ventanales, pisos y shoppings. Durante la crisis, el noticiero mostraba un encapuchado que quería romper el frente vidriado de un banco con un palo largo. Tomaba carrera, sostenía el palo con las manos y le daba. El vidrio seguía impecable y el encapuchado voló para atrás. Papá se reía.
-Así no lo va a romper nunca. Le tiene que pegar en el filo para que el vidrio se astille por dentro.
La vidriería tenía un segundo piso peligroso, porque no tenía paredes, así que mucho no subía. Ahí arriba vivía el misterioso Mario. Era flaco y barbudo, la barba negra, negra, le llegaba hasta el pecho. Dormía en una cama de una plaza y aparecía de repente emergiendo de la oscuridad del segundo piso. Los movimientos de Mario, su cadencia al hablar, eran lentos, como si perteneciera a un orden distinto de la realidad. Andaba en bici. Entraba y salía como si hubiera nacido y crecido en Artesanal Vidrios y su madre fuera el silencio y su padre la oscuridad. ¿Mario también era vidriero o nada más vivía ahí?
Durante un almuerzo, en la mesa de corte de vidrio, me dijo que solo comía verduras y me explicó los beneficios para la salud. No podía existir una persona que se alimentara únicamente de verduras, con razón estaba tan flaco y con razón hablaba tan pausado: el efecto de las verduras en el organismo.
El último partido de la fase de grupo del Mundial de Francia fue contra Croacia. Me encantaba la camiseta de Croacia, roja y blanca cuadriculada, además de que tenían a Davor Sucker, un jugador por el que sentía una extraña simpatía. El técnico había hecho un par de cambios porque ya habíamos clasificado. Entró Pineda por el lateral derecho o izquierdo y Gallardo por el Burrito. Ese partido lo vi en el bar de enfrente de la vidriería con Mario.
El Libro de Oro del Mundial fue mi primera lectura deslumbrante. Era una edición especial de Clarín por el Mundial de Francia. Arrancaba con el Mundial del 30 en Uruguay y terminaba con el de Francia. Tenía fechas, fotos, datos y estadísticas. Los cambios de la pelota, los goleadores, el máximo asistidor, el de máximas presencias. Estudiaba las sedes, los años y los campeones y los repasaba mentalmente. Del último Mundial traía la información más completa, una página con la información de cada jugador del plantel argentino. El tercer arquero era Pablo Caballero, el primero era el Mono Burgos. ¿Y el segundo? ¿Alguien se acuerda del segundo?
Estábamos en el auto, papá y yo, esperando que mamá volviera del supermercado. La descripción de Pablo Caballero decía que era un “diamante en bruto”. Le pregunté a papá que quería decir la expresión, que no tenía ningún sentido, salvo el de distinguirse del resto de las palabras y que lo distinguían también a Pablo Caballero, un arquero bruto que al mismo tiempo brillaba. Los cuartos de final, en la que Holanda nos dejó afuera con gol de Bergkamp, lo vi en la casa de mis abuelos. Terminó el partido, me fui a la pieza y me tiré en la cama a llorar.
Adopté la costumbre de leer el diario Olé, las primeras dos páginas me encantaban porque eran menos convencionales que el resto y traía un semáforo con premios de la fecha para jugadores, técnicos o árbitros en verde, amarillo y rojo. Recortaba las fotos de los jugadores que traía el diario y los pegaba en un cuaderno Rivadavia. Armaba mi propio plantel, mi propio diario.
Mientras comíamos en Artesanal, Darío, mi primo más grande, el que siguió los pasos del vidriero, me dijo que le pusiera jamón al sánguche, que total el gusto no se sentía. A mí no me gustaba el jamón. Lo probé, lo comí, era verdad. No se sentía el gusto.
Meses antes de mudarme de ciudad, trabajé en la vidriería de mi primo Pablo con la intención de juntar plata. Me iba en bici a eso de las ocho hasta Ovidios Lagos por Arijón. La persiana del local estaba cerrada para cuando yo llegaba. Dejaba la bici acostada, me sentaba en un escalón y esperaba a Pablo, mi nuevo jefe, viendo pasar los autos. A veces me iba hasta su casa a despertarlo. No había muchos clientes y la mayoría del tiempo estábamos al pedo, mirándonos las caras y fumando. Caía un amigo de Pablo que tenía un fitito, Pablo también tenía un fitito y los fines de semana se juntaba con otros que tenían fititos en una esquina de la ciudad o un parque.
Mi mamá me había comprado un escritorio para que yo estudiara. Mi papá trajo el vidrio para poner sobre la mesa. Me gustaban las fotos que había en los escritorios de los médicos, esas que ponían entre el vidrio y la madera de la mesa: familias felices de vacaciones con olas de mar y montañas de fondo. Así que les copié. Cerraba la puerta para que nadie me molestara y con la hoja adelante memorizaba durante unos minutos lo que tuviera que saber. Pero enseguida me cansaba, abría el cajón, revolvía un poco y ahí estaba, hermosa, gozando la lluvia que caía no se sabía de dónde, con las tetas al aire. La chica desnuda del almanaque que tanto deseaba. ¿En qué mundo vivía, qué lengua hablaría? Llovida para siempre sobre un fondo de mentira, como una cascada producida por una manguera, la chica del almanaque me acompañaba en mi pieza mientras hacía que estudiaba.