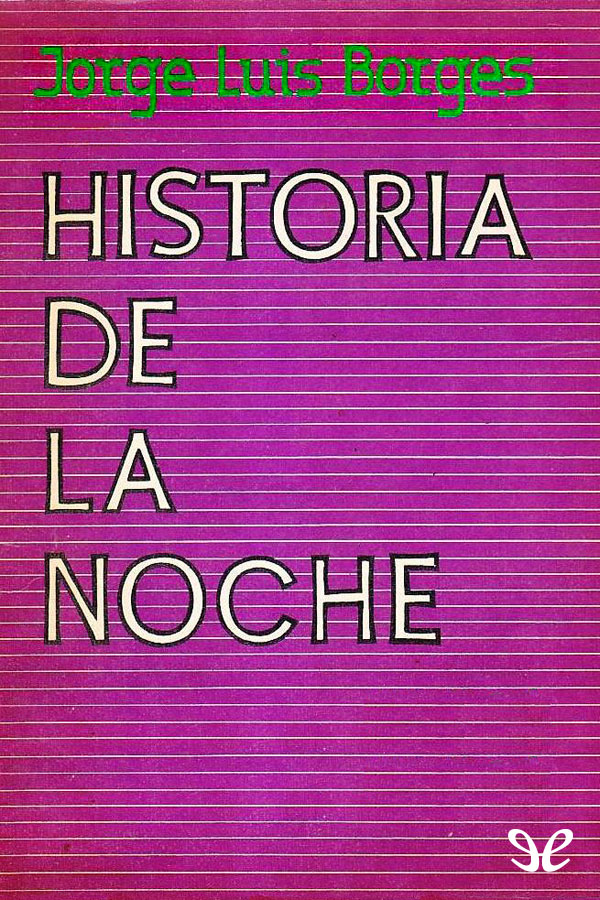Derian Passaglia nos presenta la tercera y última parte de sus apuntes sobre los libros menos comentados de Jorge Luis Borges.
*
Por: Derian Passaglia
Elogio de la sombra (1969)
Hay que decirlo sin miedo: Borges es un gran poeta. Sus temáticas insisten caprichosamente (quizá esa grandeza como poeta responda a esta insistencia imperturbable) a tal punto de que su “resignado lector”, como llama a sus incondicionales fieles, pueden prever sus temáticas: espejos, más espejos, antepasados, otra pizca de espejos y laberintos, ya que está.
Me quiero detener en “Cambridge”, donde elabora el problema del tiempo y la eternidad en un paseo epifánico por las calles de una ciudad inglesa. El poema recuerda a ese otro paseo por Barracas del libro Otras inquisiciones, donde también, en un acto divino de inspiración cotidiana, se descubre a sí mismo consciente del tiempo, del mundo y la realidad.
Los dos primeros versos son concisos y nos sitúan inmediatamente en un espacio-tiempo definido: “Nueva Inglaterra y la mañana. / Doblo por Craigie.” Del espacio exterior pasamos enseguida al espacio interior, al mundo de los pensamientos, donde irrumpe el yo poético para establecer una relación entre el nombre de la calle por la que anda y la etimología de las palabras: “Pienso (ya lo he pensado) / que el nombre Craigie es escocés / y que la palabra crag es de origen celta.” Un tercer quiebre en el poema provoca la deriva del sentido: el origen de la palabra que da nombre a una calle será la excusa para entablar una disquisición sobre el espacio y el tiempo.
Los siguientes diez versos pueden pensarse también como contraposiciones o juego de opuestos: los primeros cinco versos introducen la noción de eternidad/destino (“en este invierno están los antiguos inviernos” y “el camino está prefijado”); los últimos cinco, nos recuerdan el lugar de donde proviene el poeta. Lo cito entero porque es una gema y porque es el punto donde se cifra la tensión del poema entero:
La nieve y la mañana y los muros rojos
pueden ser formas de la dicha,
pero yo vengo de otras ciudades
donde los colores son pálidos
y en las que una mujer, al caer la tarde,
regará las plantas del patio.
Otro juego de opuestos: Cambridge/Buenos Aires. Cambridge aparece como un sueño sin tiempo, como un lugar idílico en sus formas misteriosas; Buenos Aires, en cambio, aunque no se la nombre, es un lugar pedestre y hasta costumbrista. Los veintiocho versos siguientes, antes de la sentencia final, nos colocan en esa Cambridge en la que no existen días, casi como un paisaje postapocalíptico (“no es un domingo”, “No es un lunes”, “No es un martes”, “No es un miércoles”, “No es un jueves”, “No es un viernes”, “No es un sábado”, va a insitir) y junto con los días parece desaparecer también el tiempo.
Los últimos tres versos adolecen (verbito borgeano a full) de esa rara afectación a la metafísica, de la que era un apasionado: una inclinación inevitable por explicar una experiencia personal (un paseo) por medio de causas universales tópicas (el paso del tiempo): “Somos nuestra memoria, / somos ese quimérico museo de formas inconstantes, / ese montón de espejos rotos”. En los ensayos y cuentos ese método funciona como un relojito, pero en los poemas termina por derribar una construcción hermosa que parecía destinada a deslumbrar al lector con la sola exposición del paseo. Esos tres últimos versos finalmente llegan no solo para subrayar que la propia experiencia personal puede ser la de todos (ese plural “somos”), sino que encauza también hacia un determinado sentido la lectura total del poema (“somos nuestra memoria”).
Con todo, Elogio de la sombra es uno de sus poemarios que más disfruté, junto con Luna de enfrente y Cuaderno San Martín. Hay pequeños instantes de felicidad, de sencillez, de genialidad, de actualidad. Como en el epíteto “esa cosa blanca, la luna”, que recuerda al verso “ese montón de agua” que es el mar para un poeta contemporáneo como Fabián Casas. Borges lo escribió en la década de los 60; Casas a mediados de los 90.
Historia de la noche (1977)
Un primer fail de este libro es que está dedicado a la señora María Kodama; un segundo, que en el epílogo el maestro declara que este es su libro más “íntimo”. La intimidad se puede quizás intuir en los espacios que construyen algunos poemas: el patio de casa de la infancia, la revelación de las cosas que no pudieron ser como la de “el hijo que no tuve”, o quizá el más cercano a lo que podría entenderse hoy en día por íntimo, en el poema “Un sábado”, en el que describe su soledad colmada de libros, fragmentos de clásicos y objetos cotidianos como monedas y una llave. La intimidad de Borges son los libros, las lecturas, los poemas a Cervantes y a Quijano.
En la literatura contemporánea, la intimidad se asocia casi exclusivamente a ese mal extendido como una plaga dentro del territorio nacional que es la literatura del yo. Este animal mitológico de tres cabezas que amenaza con destruir la imaginación de generaciones enteras supone que lo íntimo es la exposición descarnada de los sentimientos, la experiencia personal, las frustraciones, el paso de una etapa de la vida a otra, etcétera. Indudablemente leer desde el concepto de intimidad a Borges provoca una clara decepción. El soneto “El enamorado” se demora doce versos de catorce en introducir al objeto de deseo: “Sólo tú eres. Tú, mi desventura / y mi ventura, inagotable y pura”. Se nota que no siente eso que escribió. No sabe lo que es el amor. Hay que hurgar bastante para encontrar algunos otros versos que hablen de una amada, un desamparo o un desencuentro.
Los sentimientos siempre suponen una construcción, una representación de cómo alguien piensa o cree que está sintiendo. En poemas como “El enamorado” o “Las causas” hace gala de una construcción tan precisa, de un verso tan elaborado, que prescinde de la inmediatez, ese recurso del que abusa la denominada literatura del yo para crear la sensación en el lector de que lo que lee es “sincero”. La poesía de Borges se regodea en la artificialidad, se preocupa por una construcción fina y elegante, por elegir los adjetivos correctos. La intimidad, antes que un procedimiento, es entonces un tema en este libro, un tema quizá un tanto velado para el nivel de intimidad al que nos tiene acostumbrada esta era en la que la intimidad, si existe, se transmite en vivo por instagram o tiktok.
Más estimulante parece pensar sus poemas con el filtro de sus cuentos (él mismo declara la indistinción entre un género y otro en algún prólogo): en ocasiones procede con una lógica narrativa. Así, muchos de estos poemas tienen remate, como los dos de temática amorosa mencionados más arriba, en los que se desarrolla una enumeración de elementos sin aparente conexión (los ponientes, la Torre de Babel, águilas, migraciones, en “Las causas”; lunas, Pérsepolis y Roma, marfiles, instrumentos, en “El enamorado”) que se unirán hacia el final del poema por la necesidad de reunión amorosa entre el yo poético y el tú.
En el mejor poema del libro, “Buenos Aires, 1899”, procede a la manera en que declara en el prólogo de Elogio de la sombra: “narrar los hechos (esto lo aprendí en Kipling y en las sagas de Islandia) como si no los entendiera del todo”. El poema compone un cuadro en el que priman versos de oraciones unimembres que nos sitúan en distintos lugares de una casa, como si los versos fueran una cámara que recorriera las dimensiones de un objeto. Hablando sobre una página descriptiva de una novela menor de Stevenson, Aira llama a este efecto “tridimensional”: el espacio se observa en todas sus formas y colores y sonidos y emociones. El poema, además, le agrega el elemento que lo transforma en narrativo, tal y como Borges asegura que narra los hechos: un aura misteriosa encadena los versos y una sensación de inminencia (“El húmedo zaguán. La vieja casa”, “silba un trasnochador por la vereda”) recorren las imágenes. Podría ser un cuento corto, una viñeta narrativa de esas que Borges suele intercalar entre poema y poema. Su sentido remite a las atmósferas de sus cuentos policiales; su género es, sin embargo, otro. En este cruce es cuando el Borges poeta produce sus mejores poemas.
La memoria de Shakespeare (1983)
Cuatro cuentos breves que repasan temáticas borgeanas por excelencia. En “Veinticinco de agosto, 1983” se insiste con la idea del doble: hay dos personajes llamados Borges, uno de ellos el narrador. En este cuento pareciera como si Borges, ahora el autor, estuviera releyéndose a sí mismo: repasa su legado, enumera las virtudes de su obra, como si se tratara de un testamento. Un aire onírico recorre las páginas.
Uno de los mejores cuentos del libro, “Tigres azules”, plantea un escenario de película de clase B en la que un personaje viaja a la selva hindú en busca de un mitológico tigre azul. Ese ambiente extraño que es la selva (junto con sus inquietantes pobladores) introduce el elemento sobrenatural: piedras mágicas que “destruyen la ciencia matemática” porque resultan imposibles de contabilizar. Es también el movimiento fantástico con el que opera Borges en muchos de sus grandes cuentos canónicos, como en “El Aleph”, por ejemplo: un sobrenatural que modifica la percepción de la realidad conocida.
“La rosa de Paracelso” es una pequeña fábula a la manera kafkiana. Y no mucho más.
El último cuento da título a todo el volumen. “La memoria de Shakespeare” repite, otra vez, una obsesión: la memoria. Es también una parábola fantástica que tiene su origen, según anuncian los personajes, en tradiciones orales del Islam, casi como si la tradición con la que trabajara Borges fueran leyendas de lugares y siglos remotos. Esa tradición cuenta que el rey Salomón poseía una sortija que le permitía entender la lengua de los pájaros. En manos de Borges, este breve relato oral se convierte en una metáfora cuyo sentido se vuelve literal, como si Borges reelaborara el significado de lo que implica una metáfora. El rey Salomón quería comprender el idioma de los pájaros; Hermann Soergel, el protagonista de este cuento, quiere tener la memoria de Shakespeare que le es ofrecida por un colega suyo, como si se tratara de la sortija del rey. Las viejas tradiciones, los viejos relatos, Borges los vuelve propios.
Así, una metáfora se vuelve en una figura retórica que implica literalidad: tener la memoria de Shakespare permite al personaje releer los libros que hubiera leído el dramaturgo inglés de acuerdo a sus influencias, se descubre pensando en sus aparentes negligencias que fueron criticadas por escritores como Hugo, visualizando caras y habitaciones desconocidas; tener la memoria de Shakespare es poseer su lenguaje, pero no sus capacidades. Soergel, de a poco, se va olvidando de sí, lo va ocupando a medida que pasa el tiempo la memoria de otro. Necesita pasar la maldición, deshacerse del extraño que lo habita.
La resolución del cuento se sabe perezosa: “He olvidado la fecha en que decidí librarme. Di con el método más fácil. En el teléfono marqué números al azar.” El protagonista, sin más, lega la memoria de Shakespare a un desconocido del otro lado de la línea. ¿Qué habría pasado si la transformación, como aquel personaje cronenbergiano que se convierte en mosca, se hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias; si la memoria de Shakespeare hubiera terminado por habitar definitivamente el cuerpo de Soergel? El recurso no se explota al límite de sus posibilidades. El cuento, de todas formas, hubiera sido otro, el género se ramificaría en sus vertientes pop o vanguardistas más puras, en el sentido negativo de la palabra “vanguardia”, y en la forma más oscura que puede adoptar la palabra “pura”. Nunca lo sabremos, y estas suposiciones no tienen otro fin más que una intención lúdica. A Borges, sin embargo, le alcanza para otorgarle a la memoria un sentido fragmentario, ficticio, atemporal.
Evaristo Carriego (1930)
Las mejores páginas del Borges estilista aparecen cuando escribe sobre la ciudad de Buenos Aires.