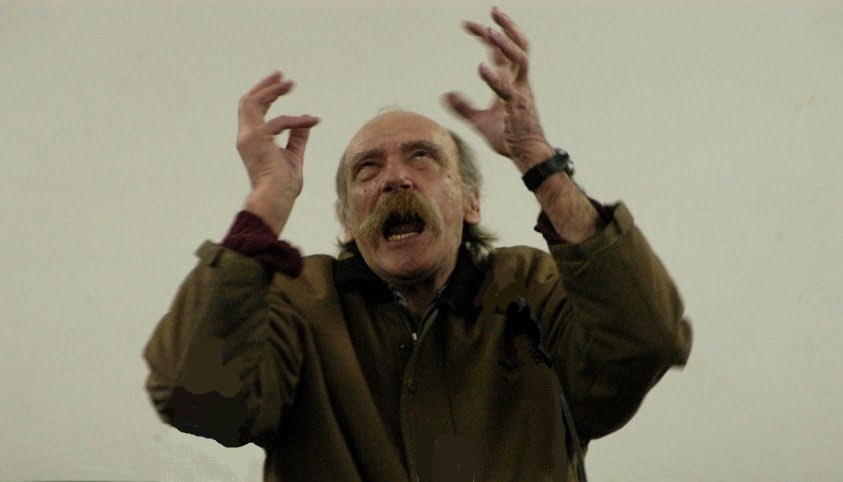«El testimonio está indisociablemente unido a la veracidad del enunciador, la evidencia de sus afirmaciones se define en su propia persona». Por: Derian Passaglia
Los lectores forman una comunidad en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, solo ellos conocen el mundo de Tlön y esa comunidad es secreta, única, especial y llegará algún día en que dominen el mundo. La idea de comunidad, opuesta a la de individuo, me ronda últimamente por la cabeza. Un arte común, un arte de todos, un arte que solo tiene sentido en el conjunto de los seres vivientes que pueblan el planeta (a pesar de que los perros, los canguros, las plantas no sepan leer); un arte que incluya a la humanidad entera, con sus significaciones y sus lenguajes. Comunidad en el sentido amplio, como Borges pensaba el arte a través de Walt Whitman: un hombre es a su vez todos los hombres.
La literatura de la comunidad y la literatura individual parecen irreconciliables. Si se las piensa bajo paradigmas políticos, la comunidad se asocia a la representación de una sociedad igualitaria, un poco a la manera del realismo socialista o quizá como en las distopías de Orwell. Los cuadros de Benito Quinquela Martín son comunitarios: sombras agachadas entre barcos cargan el peso de bolsas pesadas. Parece como si la comunidad remitiera al trabajo, a un Estado totalitario, al signo de lo igual, la gris uniformidad de la vida. El individuo, bajo estos parámetros, representaría lo heróico, la exaltación del yo, el libremercado. La comunidad y la individualidad no son excluyentes, como lo pensó Borges. El destino individual solo se puede realizar completamente en la comunidad, que prescinde de las leyes (ya sean físicas, políticas, económicas, etc) y crea las suyas propias, en un entendimiento común que no necesita explicaciones, porque el sobreentendido iguala los destinos individuales.
Borges no aclaró que en “el hombre que es todos los hombres” hay un código compartido, necesario para la conformación de la totalidad en la individualidad. Había un afán utópico en Borges, ilusorio pero lindo de pensar, seductor. Y en definitiva, ¿qué idea no es una ilusión, una creación que vive en la mente y que si no se realiza solo afecta a un individuo?
La comunidad necesita de la materia para ser convocada, para reunirse alrededor del objeto que la convoca. Esa materia puede ser un lenguaje, puede ser un tótem, puede ser la literatura, puede ser un códice perdido en un camino desértico de Egipto, puede ser una banda de punk rock de los años ochenta, puede ser el canal de cocina de una ama de casa, puede ser un gato. Los principales valores de la comunidad son la identificación, la solidaridad, el acuerdo. Cada elemento de la comunidad remite al todo.
Las comunidades son cada vez más chicas y especializadas, y las grandes utopías comunitarias quedaron sepultadas en la historia. No propongo volver a ellas, sería ingenuo e inútil, pero sí imaginar qué hay de comunitario en las cosas, como en esta novela de Laiseca, donde la comunidad es secreta como en Tlön, esotérica como en Tlön, y la realidad permanece oculta bajo una capa de apariencia que lleva a los personajes a una paranoia esquizo. “La realidad es siempre un campo gravitatorio mágico” es una de las últimas enseñanzas del maestro De Quevedo para su alumno Sotelo, casi como si la realidad pudiera calcularse matemáticamente, tuviera peso y masa, una forma determinada que solo existe en un tiempo y en un espacio, paralela a otras realidades, con un principio y un final (próximo o lejano, ya concluido o por venir).
Final
Empecé El jardín de las máquinas parlantes en julio de 2021 y lo termino a principios de diciembre de 2021. Seis meses. En general, lo leía en los viajes de colectivo hasta el trabajo, en los que tengo veinte minutos o media hora como mucho. A la noche también, cuando le dedicaba una o dos horas a la lectura, pero más que nada en los viajes en colectivo porque a la noche no me daba tantas ganas, prefería otros que estaba leyendo al mismo tiempo. Como es un libro pesado, cargarlo en la mochila encorva la espalda, así que lo llevaba en la mano.
Antes de meterme de lleno con El jardín…, había leído otros libros de Laiseca, pero tranquilamente se puede empezar con este puenteando a los demás. Lo primero que leí fue Su turno para morir, que es también su primera novela. No la recuerdo bien, pero siento que estaba demasiado pegada a la narrativa de vanguardia de los setenta del grupo Literal. Algo en el tono, en la forma de representación, me hacía acordar a El frasquito de Luis Guzmán y a la temática de la violencia en Osvaldo Lamborghini, también quizá a alguna que otra novela de Zelarayán. Después seguí con Matando enanos a garrotazos, del que no me acuerdo ni una sola palabra, ni el momento en que lo leí ni lo que me provocó. No le puse mucha atención. A La hija de Kheops, último libro con el que llegaba a El jardín…, lo abandoné antes de la mitad.
El único testimonio que se puede dar en literatura es el de una lectura. El testimonio está indisociablemente unido a la veracidad del enunciador, la evidencia de sus afirmaciones se define en su propia persona. La verdad no debe buscarse fuera del libro, pero tampoco en el libro. No parece una categoría que le importe a Laiseca, y mucho menos a su lector. La intención de este texto es divulgativa, admirativa y comprensiva. A veces, solo escribiendo se puede ingresar en el espíritu del otro, convertirse en lo que otro escribió.