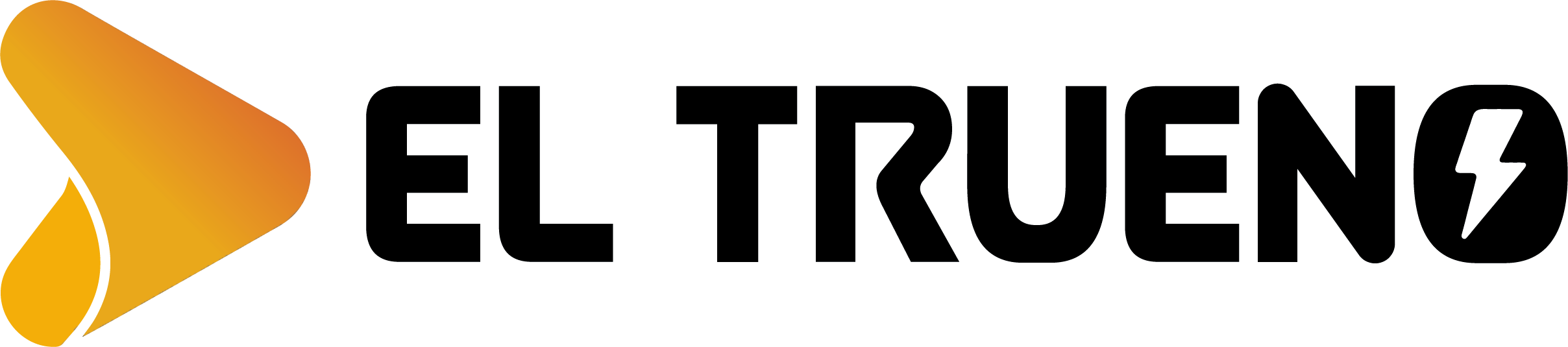César Zapata escribe una sentida crónica sobre Charles Quevedo, intelectual paraguayo recientemente fallecido.
Fue un día sábado, lo recuerdo perfectamente porque me levanté temprano antes que se despertara mi hijo mayor, que en ese entonces tenía tres años y era el soberano único y absoluto de la casa, su hermanita aún no nacía. El príncipe sultán, le decíamos, pues con mi esposa vimos con fruición, comentando hasta el cansancio todo lo que lográbamos investigar sobre historia, la mega producción turca: El sultán Suleimán.
La casa estaba en silencio, mi sultán chico dormía y su madre también, preparé todo rápidamente, bebí un café, comí pan y salí a encontrarme con Charles Quevedo, no lo conocía en persona, un amigo en común, Cristian Andino, me dijo: creo que Charles te puede ayudar, y me dio su teléfono. Lo llamé y le conté que necesitaba una asesoría conceptual. Sin problema, me dijo amablemente, pero solo puedo el sábado de mañana. Esa respuesta ya me pareció seria, yo estaba acostumbrado a encontrarme con artistas e intelectuales por la noche y en torno a un vino o varias cervezas.
Lo cité en un colegio, antes conseguí permiso para usar una sala, saqué mi tablet de clase media baja, que demoraba un resto para hacer cualquier cosa, y con ayuda de un power point, le conté mi problema, me escuchó en silencio y muy concentrado.
En esos años, 2015 -2018, estaba escribiendo un libro de filosofía: El principio de irrealidad [1], tuve el descaro y el arrojo, pero en la faena se me vinieron encima muchos problemas conceptuales extremadamente abrumadores, muchas veces pensé en abortar, pero en fin, me calmé y ese sábado por la mañana estaba ahí, presentándole a Charles, lo que yo pensaba que era uno de los entuertos que sí o sí había que resolver.
Se trataba de lo siguiente, necesitaba exponer el funcionamiento de un método arqueológico que pudiera dar cuenta de la experiencia fundante u original que daba lugar al filosofar o “acto filosofante” como lo llamé en el libro. En otras palabras, quería explicar qué diablos impulsa al humano a filosofar, o que experiencia es condición de posibilidad para que ocurra el “asombro” disparador del acto filosofante, al que se refiere Aristóteles cuando aborda este tema.
Suena pretensioso, y lo era, pero yo estaba montado sobre los hombros de un arqueólogo filosófico de primera categoría: Humberto Giannini. El plan era acceder a esa experiencia fundante a través de una excavación arqueológica.
Sin embargo, a poco andar, el concepto de “topos” o “lugar” que usaba Giannini (tomado de Aristóteles) para delimitar el suelo donde se va a realizar la labor excavadora, no me convencía, pues era demasiado estático. Me explico, por ejemplo, podemos identificar el campo de acción de las minorías sexuales diciendo el “lugar” de las minorías sexuales, y a partir de la identificación de ese lugar o topos comenzar a escavar de modo que se puedan visibilizar las experiencias fundantes que dieron origen a dichas minorías, pero en esa lógica las experiencias fundantes adquieren un carácter casi absoluto, en el sentido de inmovilidad, puesto que quedan formalizadas al estilo aristotélico y por supuesto que yo no me sentía capaz de proclamar algo así.
Entonces, se me ocurrió que era mejor usar el concepto de territorialización de Delueze y Guattari, no obstante algo me hacía ruido, pues al contrario del concepto aristotélico de lugar (espacialmente casi equivalente a forma) era demasiado movible, pues implica que la territorialización, casi en el mismo acto, se puede desterritorializar para reterritorializarse y eso, aparte de parecerme demasiado trabalengua, carecía de la definición que yo estaba buscando. En el ejemplo anterior, es como si, ni siquiera se pudieran definir las siluetas de las experiencias fundantes que dieron origen a las minorías sexuales.
Pensé y pensé, mientras hamacaba a mi príncipe sultán, y al fin se me ocurrió el concepto de “zona”. La arqueología excava sobre zonas, no en lugares ni en territorios.
Bueno, definí en el escrito el concepto “zona” como algo que tenía movilidad, pero que conservaba sedimentos que permanecían en el tiempo. La verdad que cuando se me ocurrió esto, tuve un banquete de felicidad conmigo mismo. Pero había que someterlo al examen de un buen filósofo, y ahí estaba ese sábado temprano con Charles Quevedo escuchando todo mi despliegue con amable atención.
Me miró, y me dijo que le parecía más que aceptable, siempre y cuando fuera capaz de delimitar exactamente el concepto (cosa que creo que nunca hice bien). No te hagás problema investigando más de la cuenta, más bien buscá meticulosamente lo que querés decir y defínelo claramente en el escrito, y otra cosa rescatá el concepto de “saberes” en Foucault, para que no te compliqués diferenciando las ciencias particulares de la filosofía.
Enseguida continuamos hablando del concepto de sujeto y de pensamiento crítico, lo cual fue un placer, pues puede aprender varias cosas.
Pasó el tiempo, y Jorge Benitez, organizó en la UNA filosofía, el primer coloquio de filosofía política contemporánea, antes de ello, llegó a mi casa, me contó la idea y yo le manifesté que en cualquier coloquio de filosofía contemporánea tenía que estar presente el llamado “nuevo realismo del siglo XXI”. Claro, me dijo, pero quién podría hacer una ponencia de eso. Yo la puedo hacer desde la ontología de Meillassoux, le contesté, pero en lo político no tengo idea. Nos miramos, y qué te parece, Charles Quevedo, le dije, él ha leído a Meillassoux, a propósito de un trabajo que yo le expuse. Charles, aceptó y leyó la tesis doctoral de Meillassoux (que no está traducida al castellano) en clave política, sacó conclusiones increíbles, en todo el sentido de la palabra, desde el horizonte meillassouxiano de que todo puede ser posible, ideas con las cuales yo no estaba del todo de acuerdo, pero no tenía ningún argumento para rebatir.
Cuando nos tocó la ponencia, todo el mundo quedó fascinado con la exposición de Charles, qué pucha, pensé, este tipo es un genio. Nos dimos un fuerte abrazo para despedirnos al final del coloquio y a partir de ahí siempre hablábamos por wsp. Charles era un intelectual irónico, ya lo podías notar en su semi sonrisa con el rictus socrático, criticaba a todo el mundo, no tenía una buena impresión de la mayoría de sus camaradas paraguayos, incluyéndome, creo, pero siempre rescataba algo, y era absolutamente dadivoso con su conocimiento, con Charles te podías ahorrar muchas horas de estudio, por eso siempre que exponía en alguna universidad yo hacía lo posible por escucharlo.
Me dolió mucho su partida, siempre pensé que se iba a recuperar, me dolió porque el tipo todavía tenía tantas reflexiones y conocimientos que trasvasijar en nosotros sus contemporáneos, porque siempre eché de menos tener otra buena conversación presencial con él, y porque cuando muere alguien cercano, vuelves a pensar que tú mismo vas a morir algún día. Mi señora me vio tan atribulado que me abrazó repetidamente en ese día aciago en que me enteré de su deceso.
Hasta siempre querido amigo, nos veremos en el silencio de la no existencia, para reírnos de nuestra pasajera vanidad mortal.
Referencia
[1] Zapata César. El principio de irrealidad. Editorial Arandurá. Asunción. 2018.